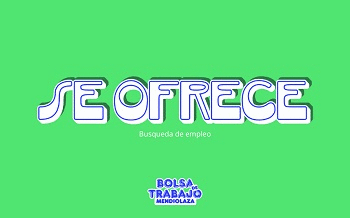Córdoba Jesuítica
Los testimonios de la acción de la Compañía de Jesús, orden fundada por Ignacio de Loyola, ocupan un lugar de privilegio en la provincia de Córdoba. En el lapso comprendido entre 1599, año de la llegada de los Jesuitas a Córdoba, y 1767, cuando se produce la expulsión de la orden por el rey Carlos III de España, la Compañía de Jesús estableció un sistema cultural-social único en la América hispana que marcó el desarrollo de la provincia.
El sistema, centrado en la Ciudad de Córdoba, se organizó alrededor de las empresas educativas y espirituales de la Compañía, dando origen al Colegio Máximo en 1610, a la Universidad en 1622, al Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat en 1687 y al Noviciado, que son los puntos destacados de lo que se conoce como "Manzana Jesuítica".
Para asegurar el sustento económico de esos emprendimientos, se organizó y consolidó un sistema de estancias, establecimientos rurales productivos situados en el interior de la provincia. El carácter único de estos testimonios patrimoniales han sido reconocidos por la UNESCO, que a fines del año 2000 ha declarado al "Camino de las Estancias Jesuiticas" y a la "Manzana Jesuítica" como "Patrimonio de la Humanidad". Las estancias fueron Caroya (1616), Jesús María (1618), Santa Catalina (1622), Alta Gracia (1642), La Candelaria (en 1678) y San Ignacio (1725), esta última fuera de la declaración de la UNESCO. Para recorrer este circuito, se ha creado recientemente un "Camino de las Estancias Jesuíticas", que permite descubrir en forma ordenada estos valores únicos.
Punilla tiene el privilegio de encontrarse en una ubicación estratégica para realizar el recorrido por las Estancias.
En varios lugares cordobeses la influencia fue notable
La Estancia de Alta Gracia, de 1643, situada en el corazón mismo de esa localidad, es seguramente la de mayor actividad en la actualidad. El templo es hoy la iglesia parroquial de la ciudad y en la Residencia funciona el Museo Nacional "Casa del Virrey Liniers". Además, se destaca el famoso tajamar que ha pasado a ser un elemento identificatorio de Alta Gracia.
El origen de la Estancia de Alta Gracia está en la donación efectuada por don Alonso Nieto de Herrera de su estancia personal en el momento de ingresar a la Compañía de Jesús en 1643. Aprovechando este establecimiento rural, los jesuitas desarrollan un nuevo plan de construcciones que sirvieran a los fines productivos buscados.
Sobre todo para la creación de un obraje destinado a la producción textil, aunque la agricultura y la ganadería, en especial el comercio de mulas, fueron las bases de su economía. Tras la expulsión de la Compañía, fue adquirida por sucesivos propietarios particulares (uno de ellos don Santiago de Liniers, antiguo virrey del Río de la Plata y héroe de las luchas contra los invasores ingleses en 1807). Don Manuel Solares decidió lotear las tierras que rodeaban el casco de la estancia, dando origen a la ciudad de Alta Gracia. Tras la declaratoria como Monumento Histórico Nacional en 1941, el Gobierno Nacional adquiere las construcciones residenciales del casco en 1968, destinándolas al Museo Nacional "Casa del Virrey Liniers".
La Estancia de Caroya comprende la Residencia organizada alrededor de un amplio claustro central, la capilla, el perchel, el tajamar, restos del molino y de las acequias y las áreas dedicadas a quinta. Constituye un destacado ejemplo de arquitectura residencial en el medio rural, por tratarse básicamente de una casona centrada en el gran patio y su claustro, con las dependencias reservadas para los alumnos del Colegio Convictorio de Monserrat y la pequeña capilla de piedra. El edificio de la residencia muestra rasgos arquitectónicos típicos de los siglos XVII, XVIII y XIX, marcando las distintas etapas de intervención y de utilización de la casa. La construcción se realizó con materiales locales (piedra de cantería, adobes, ladrillos, vigas y aberturas de algarrobo, tejas españolas hechas a mano y rejas de hierro forjado en el lugar).
La Candelaria está enclavada en plena sierra. Sus gruesos muros de piedra, con sólo dos puertas de acceso y pequeñas aberturas, nos hablan de una actitud defensiva ante eventuales ataques aborígenes. Organizada y consolidada a partir de 1683, la Estancia de la Candelaria constituyó el mejor ejemplo de un establecimiento rural serrano productor de ganadería extensiva, fundamentalmente mular, destinado al tráfico de bienes desde y hacia el Alto Perú. Por otra parte, las condiciones geográficas del medio de localización hacían bastante difícil el desarrollo de actividades agrarias en gran escala. Luego de la expulsión de los jesuitas, la Junta de Temporalidades procedió al desmembramiento de la gran propiedad en sucesivas ventas. El casco de la estancia, declarado Monumento Histórico Nacional en 1941, fue adquirido por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en 1982, siendo destinado a centro de interpretación de la vida rural.
La Estancia de La Candelaria comprende la capilla, la residencia y locales anexos, las ruinas de la ranchería (habitaciones construidas por simple apilamiento de piedras con techo de paja destinadas a los esclavos), corrales, restos de tajamar, molino y acequias.
Se trata de una tipología única de la provincia de Córdoba, constituyendo una situación intermedia entre fortín y residencia con santuario. Es notable la fachada de la iglesia, compuesta por una sola nave coronada por una espadaña barroca que es la única silueta que se destaca por sobre la horizontalidad del conjunto.

El interior de la capilla, simplemente ritmado por pilastras y cubierto con tirantería de madera, conserva el retablo original de mampostería, trabajado a la manera de una fachada con pilastras y columnillas, pudiendo admirarse una antigua talla en madera de la Virgen de la Candelaria.(AGRADECIMIENTO DE CÓDIGOCBA A la fuente informativa: EL LEGADO DE LOS JESUITAS EN CÓRDOBA).