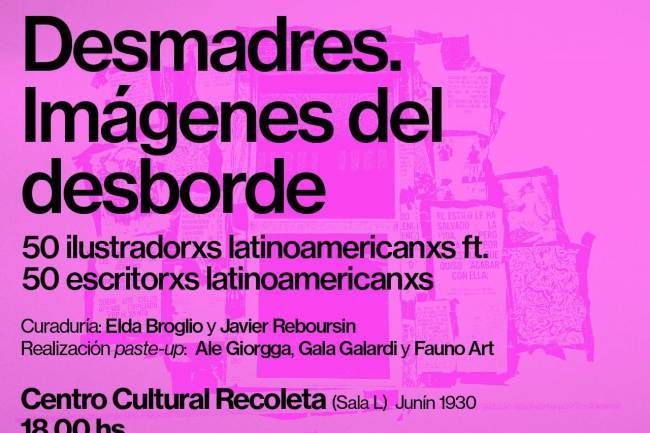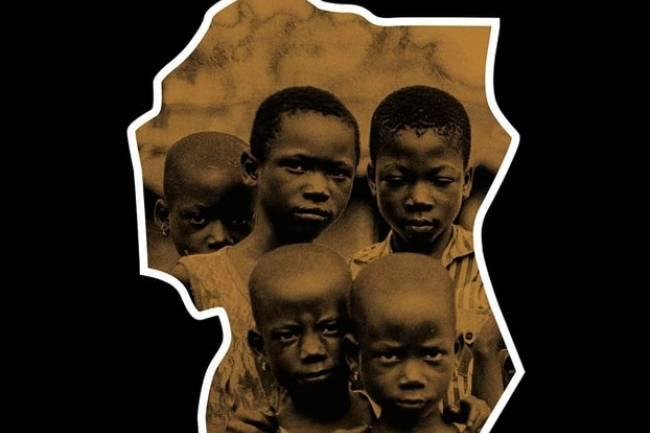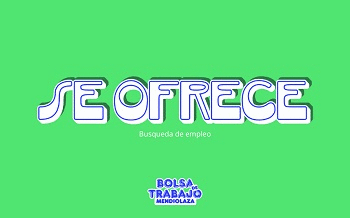El diálogo y la argumentación en el abordaje de los problemas éticos en la educación
Por Rubén Omar Scollo
¿Qué significan las palabras “ética”, “moral” y “valores” dentro de un contexto marcado o signado por lo educativo? Cuando se enseña ¿los docentes se despojan de los preconceptos que los conducen a clases de carácter expositivas, donde la verdad que flota en el ámbito es la del enseñante? ¿Se apela a la capacidad reflexiva del alumnado, otorgándoles el “poder de expresar puntos de vista o las fundamentaciones sin ser censurados”?...
En verdad, la función del docente en la actualidad, debería estar consustanciada en prácticas de índole de abordaje de las capacidades, de una inclusión sin focos de estigmatización, entre otras variables de significación. No obstante, en muchos establecimientos escolares que tienen diseños curriculares, donde esas ambiciones están tenidas en cuenta, no hacen otra cosa que apartarse del camino para imponer una pedagogía algo desactualizada. Por supuesto que la escuela está vinculada “al educar con valores”, ya que forma parte de un proceso socializador. Y esa misma escuela es la que censura las transgresiones.
Pero la formación de personas o sujetos educandos autónomos en cuanto a la construcción de sus valores y las normas de forma racional, apuntaría a una resolución de lo conflictivo, a partir de lo argumentativo. “De personas que respeten opciones diferentes conviviendo en un pluralismo axiológico sin renunciar a defender valores compartidos y universales” detallaron tiempo atrás los investigadores sociales Martínez y Puig. Lo ético, debe estar siempre al servicio de los aspectos sociales… ¿Y entonces, se hace difícil la construcción de subjetividades éticas? La respuesta queda abierta a lo dialógico, al consenso para transitar el camino del respeto. Y en relación a ese diálogo consensuado ¿pudiera hacerse una retrospectiva al pensamiento antiguo, al legado de Sócrates, de Platón, en una Grecia con una visión de esos dos grandes filósofos? La sabiduría, el compartir la misma a partir de las fundamentaciones de unos y otros, es la idealización que todo docente querría. Porque quien aprende si es un ser pensante, hará que quien enseñe, se esfuerce denodadamente por no incomodar con hechos o una enseñanza cuasi-docmática.
Ese encuentro de intercambios permite a los educadores una mirada hacia adentro y que éstos se pregunten ¿Cómo enseñamos para que los alumnos aprendan esa independencia de criterios repleta de fundamentaciones o de un análisis profundo? Cuando en los diálogos pudieran prevalecer los lenguajes sencillos que den un marco para el debate de ideas, en esas circunstancias, encontraremos a jóvenes aprendientes más seguros y más a gusto en un contexto áulico. ¿Entra precisamente la trilogía “ética, moral, valores” en ese tipo de relaciones? Eso dependerá, de quien pretenda enseñar apuntalando a sus alumnos, con el poder de dotarlos de credibilidad en sí mismos. La invisibilización del “otro” (ocurría en etapas pasadas en nuestro país), a partir de la poca sensibilidad de no situarse en la problemática de quien aprende, construía otredades que en circunstancias llevaban al fracaso. En síntesis, lo ideal sería una escuela que otorgue un espacio para el diálogo de contrastes y conflictos, en los que los procesos de producción de conocimiento estén avalados por la democratización de las acciones.